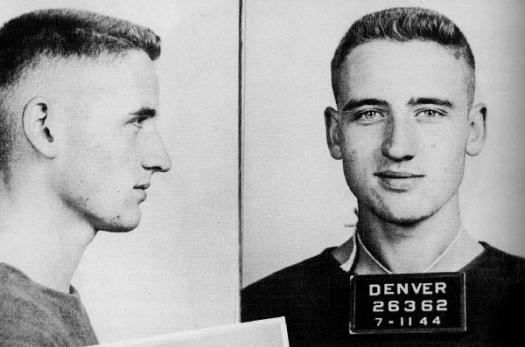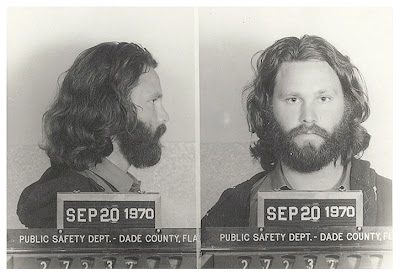Hace un año, escribía acerca de la escasa e injusta valoración que hoy en día posee en España la obra de Rafael Alberti, miembro de la Generación del 27 que gozó de gran popularidad durante los años de la Transición. Alberti nació –“¡respetadle!”- con el cine, en 1902, y fue el último de su generación, falleciendo en octubre de 1999 a los 96 años, a punto de ver cumplido su sueño de entrar en el siglo XXI. Había tenido que exiliarse al concluir la Guerra Civil, debido a su ideología comunista y republicana: su exilio le condujo a Buenos Aires, Uruguay y Roma. En 1977, dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco, regresó a España acompañado de su esposa, la también escritora María Teresa León, que ya comenzaba a sufrir los primeros signos de la enfermedad mental que la acabaría confinando en un sanatorio, donde pasaría sus últimos y desolados años de vida.
Más allá de la popularidad de Alberti en los años de la Transición y de su intensa actividad política como miembro del Partido Comunista, su extensa obra literaria constituye el reflejo de todo un siglo y se caracteriza, principalmente, por su plasticidad y colorido, poso tal vez de segunda faceta artística: la de pintor. Los poemas albertianos, cuajados de claroscuros, luces y sombras, azules de diferentes gamas; se hallan envueltos en una musicalidad que dibuja en el alma del lector inacabables universos bañados de inocencia y traspasados por el filo punzante de la nostalgia, la que él llamó “nostalgia inseparable”. Lo que también fascina de su obra es su evolución por diferentes estilos, partiendo del neopopularismo y pasando, sin apenas transición, al neogongorismo, y de él al surrealismo, para después vivir en la poesía social y concluir su carrera con un sorprendente poemario de tono erótico.
La voz poética de Alberti se erige como una de las más altas de la poesía española y resulta original e incomparable a ninguna otra. Por eso, a día de hoy me sigue horrorizando que, a menudo, cuando explico que su obra es el tema de mi tesis doctoral, la gente –entre ella, profesores universitarios, críticos e intelectuales de diversa índole- me sorprenda con una valoración desdeñosa del estilo: “A mí es que la poesía de Alberti…”; seguida de una justificación confusa acerca de por qué Alberti no puede ser considerado buen poeta, justificación en la que, en numerosas ocasiones, se incluye la faceta política del gaditano, que para muchos es la única a tener en cuenta. Tantas veces me he preguntado: ¿por qué ha alcanzado estos niveles injustos de infravaloración?

Estas Navidades, cayó en mis manos un libro supuestamente muy recomendable, publicado en 1994 y con una ampliación de contenido en 2010: Las armas y las letras. Su autor, Andrés Trapiello (León, 1953) es un reconocido escritor y considerado “ensayista”, principalmente, por esta obra. En el prólogo, ya me sorprendió que alardeara de que su libro no es un ensayo y tampoco una novela, sino una recopilación de anécdotas de los escritores durante la Guerra Civil. Se jactaba de no haber incluido referencias ni bibliografía en la obra por no tener la intención de “formar alumnos o codearse con catedráticos”, resolución que me resultó chocante tratándose, como se trata, de un libro con perspectiva histórica y no de ficción.
En el mencionado prólogo, Trapiello nos habla de una “tercera España” que no intervino en la Guerra Civil y no se sentía identificada por ninguna de las dos posturas enfrentadas en ésta. Cabe cuestionarse la existencia de esta “tercera España”, neutral y centrista, defendida a ultranza por Trapiello, en el contexto de Guerra Civil, de tensión internacional que dejaba a Europa al borde de una II Guerra Mundial. ¿Cómo no implicarse, cómo mantenerse impasible, indiferente, ante la catástrofe que se fraguaba? La tesis de Trapiello carece de sentido. Inquietan, además, sus intentos de justificación, mal disimulados, del levantamiento franquista en 1936.

Pero este punto no es lo más grave del contenido de Las armas y las letras, ni mucho menos. En el libro, su autor arremete, desde el principio, contra Rafael Alberti, a quien comienza acusando de ser el causante de la ejecución, por parte de la II República, del escritor Ramón Martínez de la Riva, a quién supuestamente señaló en una de sus intervenciones públicas. Más adelante, dedica gran parte de un capítulo a denostar la figura y la actividad literaria y social tanto de Alberti como de su esposa, María Teresa León. Incluye supuestos testimonios de intelectuales de la época que los conocieron, como Manuel Azaña o Juan Gil-Albert, e incluso se atreve a esbozar hipótesis sobre lo que de él pudiera opinar Ortega y Gasset. Ninguna de estas opiniones aparece contrastada ni referenciada.
Tras esta vejatoria presentación de Alberti a los lectores, suelta Trapiello la bomba: una supuesta acusación, en 1992, de “alguien”, “sin prueba alguna”, que culpaba al poeta de haber firmado sentencias de muerte durante la Guerra Civil. Alberti, afiliado al Partido Comunista, formaba parte entonces, junto con otros escritores como José Bergamín, André Malraux, Pablo Neruda o Luis Cernuda, de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, cuya labor se limitaba a defender el patrimonio cultural español durante la guerra y a organizar actividades culturales para animar a los soldados republicanos. No tenían, pues, responsabilidades políticas ni militares.

Ante la falta de datos en ese “tirar la piedra y esconder la mano” de Trapiello en el libro, he investigado al respecto del episodio, descubriendo que el “alguien” acusador no era otro que Torcuato Luca de Tena (1923-1999), nieto del fundador de ABC, director de dicho periódico y franquista hasta la médula. En su libro de memorias Franco si… pero. Confesiones profanas. Unos años decisivos de la vida de España vistos y narrados por un testigo excepcional (Planeta, 1993) señala a Alberti como responsable de muchas muertes y, por supuesto, sin aportar la más mínima prueba. El episodio, acaecido aún en vida de Alberti, causó una gran polémica en su día, haciendo que historiadores, investigadores y biógrafos se levantaran contra la injusticia y probaran que tales acusaciones constituían una infamia.
La defensa de la inocencia de Alberti ya se había producido cuando Trapiello sacó a la luz la primera versión de su libro y, a pesar de detenerse en la acusación de Luca de Tena, no menciona la resolución del conflicto. Una decisión sospechosa, la suya, y ciertamente tendenciosa. Tras no aportar pruebas o nombres, escribe este vergonzoso párrafo, que deja muy clara su postura –subrayo en negrita las palabras o frases que me resultan más escandalosas-:
Para unos, Alberti fue testigo de muchas de aquellas muertes. Otros, en cambio, van más lejos y aseguran que llegó a estampar su firma en algunas sentencias, y otros, en fin, que “sólo” fue cómplice. Por último están los que creen que Alberti sólo fue consecuente con la responsabilidad de ganar la guerra. En cierto modo todos tienen razón. No habido una sola guerra que se haya ganado limpiamente. […] Fue Neruda quien en sus memorias reconoció la barbarie de aquellas checas, de aquellos paseos capitaneados por forajidos. Cierto que lo admitió treinta años después. Un poco tarde para los muertos. ¿Firmó Alberti sentencias de muerte, las conocía, las toleraba, se opuso a tales muertes tan violentamente como cincuenta años después negó que tuviese relación con ellas? […] No es nada nuevo decir que el Partido Comunista, al que Alberti pertenecía, no solo no evitó muchas de esas ejecuciones, sino que a veces, como en los sucesos del POUM, las propició. Alberti, como militante, pudo entonces estar o no informado de la política de su partido, pudo estar o no de acuerdo con sus actuaciones. Desconocimiento es también la primera excusa que aducen los criminales de guerra a los que se sienta en un banquillo para hablar del Holocausto. Por otro caso las guerras se ganan matando gente, y quien está en una trinchera es solidario y responsable, por el principio de subsidiariedad, no solo de la trinchera, sino del frente y de la guerra. Incluso sin ser leninista, un solo revolucionario es responsable de toda la revolución (Trapiello (2014), Las armas y las letras. Madrid: Austral. P. 132).
¿”Unos”, “otros”, “algunos”? ¿Dónde se encuentra aquí el rigor de las fuentes manejadas? ¿Por qué Trapiello se niega a mencionar a Luca de Tena, acaso teme que un lector avispado lo relacione correctamente con la ideología franquista? ¿Qué decir ante la vergonzosa insinuación acerca de los criminales de guerra que aducen desconocimiento, como si Alberti fuera uno de ellos? Trapiello incluso justifica su odio visceral contra el poeta alegando que, simplemente por apoyar a la República, Alberti ya ha de considerarse responsable de las muertes que la guerra trajo consigo.

Y como bien indica el título, no solo se ocupa de “las armas”, sino también de “las letras”, asestando una última y canalla puñalada contra la faceta poética de Alberti, en un párrafo que comienza diciendo: “Incluso como poeta es difícil tener de Alberti una idea clara” (Trapiello, 2014: 133). A dicha afirmación le sigue una serie de testimonios sin contrastar y referencias dispersas, muy en la línea de esta obra que, incomprensiblemente, ha alcanzado una fama inusitada en España. En mi opinión, no constituye más que una maraña de opiniones caóticas y recopilación de anécdotas, más o menos verídicas, que el autor haya podido leer aquí y allá o, como dice el refrán, haya oído campanas y no sepa dónde.
Pero a su desconocimiento e incapacidad de contextualizar la época de la Guerra Civil española hay que sumarle una intención clara de dañar la memoria y el valor poético de una figura como la de Rafael Alberti. Y por testimonios sin fundamento que se vuelven populares, como este, hemos conseguido que demasiada gente infravalore hoy a un poeta tan inmenso, que necesita ser necesariamente reivindicado, leído y revisado. Como investigadora literaria, ya me he comprometido a aportar todo lo que pueda en este terreno, pero filólogos, biógrafos e historiadores deberían tomarse más en serio la cuestión.
Concluyo con unas palabras del propio Alberti, cuando en 1993 tuvo que defenderse ante las injustas acusaciones de Luca de Tena:
«Las únicas armas con las que defendí fervorosamente la legalidad republicana fueron mi pluma y mi palabra» (El País, marzo de 1993).