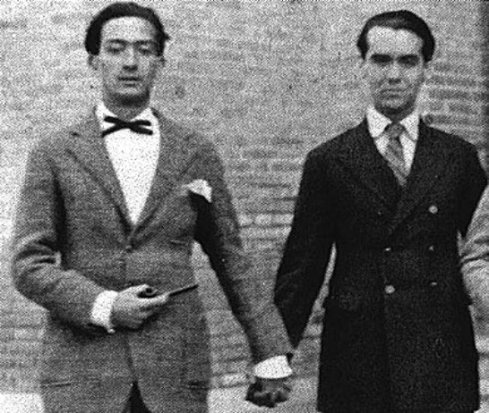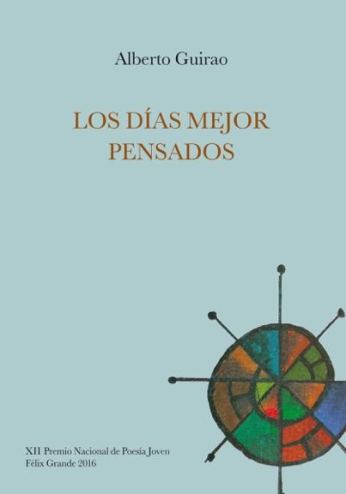 Tuve ocasión, hace unas semanas, de participar, junto a Guadalupe Grande -hija del poeta Félix Grande-, en la presentación madrileña de Los días mejor pensados (Universidad Popular de San Sebastián de los reyes, 2016): la segunda obra poética de Alberto Guirao (Madrid, 1989), ganadora del XII Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande 2016.
Tuve ocasión, hace unas semanas, de participar, junto a Guadalupe Grande -hija del poeta Félix Grande-, en la presentación madrileña de Los días mejor pensados (Universidad Popular de San Sebastián de los reyes, 2016): la segunda obra poética de Alberto Guirao (Madrid, 1989), ganadora del XII Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande 2016.
Conocí a Alberto en la facultad: fuimos compañeros en la carrera de Periodismo. Pero él, como yo, también tiende más a la literatura. Este es su segundo galardón poético: ya obtuvo en 2010 el Premio Marcos R. Pavón del Centro de Poesía José Hierro, con el que publicó su primer poemario: Ascensores. También participó en una antología: Tenían veinte años y estaban locos (La Bella Varsovia, 20011), dirigida por Luna Miguel.
En una época en la que el panorama poético se halla dominado por la explicitud, nos encontramos con esta poesía de Alberto, compleja e indescifrable en una primera lectura, que va desvelando sus matices y su esencia a medida que profundizamos en ella. Una poesía originalísima a cuyo significado se llega después de bucear largo rato por sus mares, y se trata de un significado que puede variar de un lector a otro.

La primera característica que, en mi opinión, define la poética de Alberto, es la idea constante del viaje, la huida o el temor ante lo permanente. Desde el segundo poema de la obra, nos encontramos ya con la división entre “los que se quedan” y “los que se marchan”, repetida a lo largo del libro. Quedarse es rendirse a la certidumbre, someterse a lo permanente. Marcharse es buscar la aventura, el riesgo, la inseguridad, en definitiva, la vida. El propio poeta ha hecho de su existencia un viaje, desarrollando su formación académica y literaria en lugares como Roma, Sevilla, Córdoba…
El yo lírico se inclina en todo momento por ese viaje. Desde el tercer poema, “Queja al exterminio”, ya surge la idea de la mudanza, del abandono de una casa, con una cierta nostalgia inherente a él. El poeta huye de lo definitivo. Leemos en uno versos: “Entré en ámbar porque rojo y verde son delirios mesiánicos poco recomendables”. El ámbar representa la idea de la posibilidad. El protagonista de la obra rechaza cerrar puertas, quedarse encasillado en una opción, en una única vida. Los personajes del libro van y vuelven, se marchan o se quedan, solicitan becas al extranjero. En este sentido, resulta muy transparente, incluso desde el título, el poema “Camina hacia el futuro, el regreso”. Junto al ámbar, aparecen otros símbolos de lo transitorio en la obra, como los zombis, seres a caballo entre la vida y la muerte, o el barranco como portal a la caída definitiva.
En “No fue fácil”, encontramos tres muestras más de esta idea. En primer lugar, el miedo al útero de la mujer, que se interpreta como un temor a la idea de la permanencia que sugiere la posibilidad de tener un hijo. En segundo lugar, los versos “Mis amigos buscan parejas que enferman con la ausencia”, desde ese sentido de establecer una distancia entre el yo lírico y sus amigos. En tercer lugar, la casa en el árbol como símbolo de un refugio ficticio de la realidad, el que proporciona el amor.

La obra se divide en tres partes. En la tercera, “Las fronteras compartidas”, la idea de lo transitorio surge ya en la propia relación entre el yo y el tú lírico, definida así: “Somos el uno para el otro en la eternidad de las modas pasajeras”. Ese tú lírico que se funde con el yo y que “viviría en todas las ciudades” porque, como dice el poeta en el título de un poema, “No hay lugar que tenga que ser siempre”.
En la propia forma de la poesía encontramos también esa huida de lo definitivo o permanente, con poemas que terminan en puntos suspensivos, con reticencias, frases inacabadas, finales abiertos. Los finales no suelen ser sentenciosos.
Esta poesía es heredera de la Generación del 50. Comenzando por la compleja selección del léxico propia del barroquismo de Caballero Bonald, también el ingenio, la ironía e incluso el humor negro de Ángel González sobrevuela toda la obra: esa inteligencia que analiza el mundo cotidiano, desgranándolo y poniéndolo en entredicho, como se refleja, por ejemplo, en “Problema físico nº 4”, donde el autor ironiza con la idea del suicidio:
«¿Cuánto tiempo podremos vivir de esta manera?»
enuncia a un suicida el otro al vuelo,
a ochenta metros sus sombras,
hombro con hombro, bocabajo, con
la requerida gravedad
sin rozamiento,
a 6,6 m/s.
La cotidianidad que es analizada y desgranada en extremo se espiritualiza, muy en la línea de la poética de Claudio Rodríguez, en la que asistimos a la sacralización de lo banal. Los versos de Alberto están cuajados de este trasvase constante entre lo sacro y lo profano. Esta idea se muestra perfectamente en “Queja al exterminio”, donde surge la presencia de “tres tangas en triángulo tripulando una trenza junto a un santo de aljibes en el subsuelo del gueto, desde el que suben mis muebles en ebriedad de cacerolas”. Sorprenden al lector esos “tres tangas en triángulo” que podrían considerarse una especie de Santísima Trinidad banalizada, y ese “santo de aljibes”.
Continuando con este trasvase entre lo sacro y lo profano, en el poema “Bellezas en la cuneta”, la mañana se convierte en un “ángel cauteloso”, la adolescente a la que se dirige el yo lírico es “sacramental”, y la idea de “matar a un ángel” recuerda a aquellos “ángeles muertos” descritos por Rafael Alberti en su poemario Sobre los ángeles. En la poética de Alberto Guirao, el mundo espiritual que conocía la tradición, de ángeles, santos y cielos; se ve expuesto a la banalidad de la sociedad presente, y el poeta trata de buscarlo dentro de esa banalidad.
El amor contribuye a la espiritualidad. Por eso, la amada se describe como “azul extracorpórea” en el poema “Todas las camas, la cama”.
En “Visión y rezo desde un mirador en Córdoba”, el yo lírico escribe a su abuelo muerto “con una rabia desorientada e infantil”. La mirada hacia el más allá, como una dirección más de esa espiritualidad presente en la obra, resurge con fuerza en la segunda parte, “Delirios de parentesco”, donde también aparece la Voz del abuelo muerto que cobra protagonismo en esa mesa donde todos están de luto y la conversación avanza de forma absurda, tratando de ocultar lo verdaderamente relevante: la ausencia del abuelo. A él se lo compara con “un santo” que “desoye la historia” y se le relaciona con los cipreses, los árboles de los cementerios.
He mencionado ya la huella de la Generación del 50 en la poesía de Alberto, pero casi más importante que eso es la presencia del Surrealismo: la presencia de imágenes que no conectan con la realidad, simbólicas, misteriosas e imprevisibles. Un Surrealismo atento a los detalles, a los objetos cotidianos, al encanto de lo banal, y en esto recuerda al Poeta en Nueva York de Lorca. Pero también un Surrealismo que podríamos relacionar directamente con el padre de este movimiento, André Breton, como se aprecia en el siguiente fragmento de «Bellezas en la cuneta»:
Con cara de ángel Con cara de cerradura ártica Con cara de escaleras y buzones Con cara de urgencias de taxímetro Con cara de devolución y dolor estatuario Con cara de sex and drugs y Con cara de otras cosas.
Al temor a la permanencia, a la espiritualización de lo banal y al tono surrealista hay que sumar dos características más que definen la poética de Alberto. La primera es la polifonía: hay alternancia en las personas líricas: a veces encontramos un yo lírico que otras veces se convierte en un tú como desdoble del yo; en otros poemas confluyen varias voces de forma caótica (ocurre, por ejemplo, en “Bellezas en la cuneta”). La segunda característica es la estructura dramática que a veces acerca los versos al género del teatro. Muy presente en la segunda parte de la obra, “Delirios de parentesco”.
La combinación de estas características mencionadas es lo que convierte la poética de Alberto en única. Podemos buscarle influencias, pero como mera muestra de la intertextualidad siempre presente en la poesía. Alberto Guirao sorprende por su originalidad, que se ve potenciada si la contextualizamos dentro de nuestro panorama poético, en el que parece que cada vez asusta más la idea de una poesía connotativa, a pesar de que precisamente esa debería ser su esencia.
Os dejo, para finalizar, un momento de la presentación del libro en Madrid, en la librería Rafael Alberti, en el que el propio Alberto recita el poema «No hay dios que lo recuerde»: