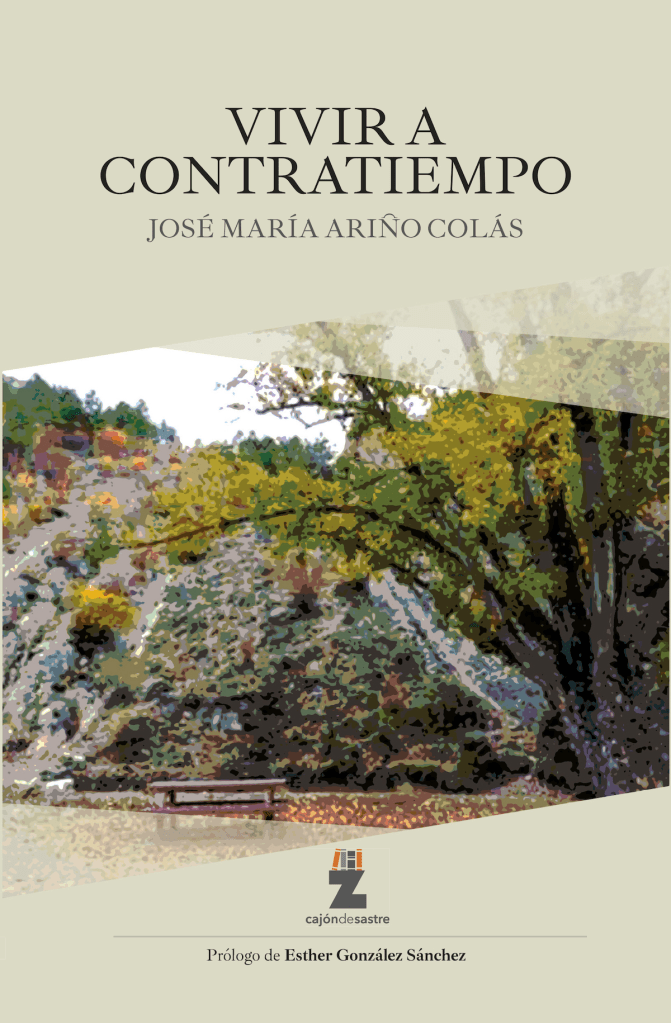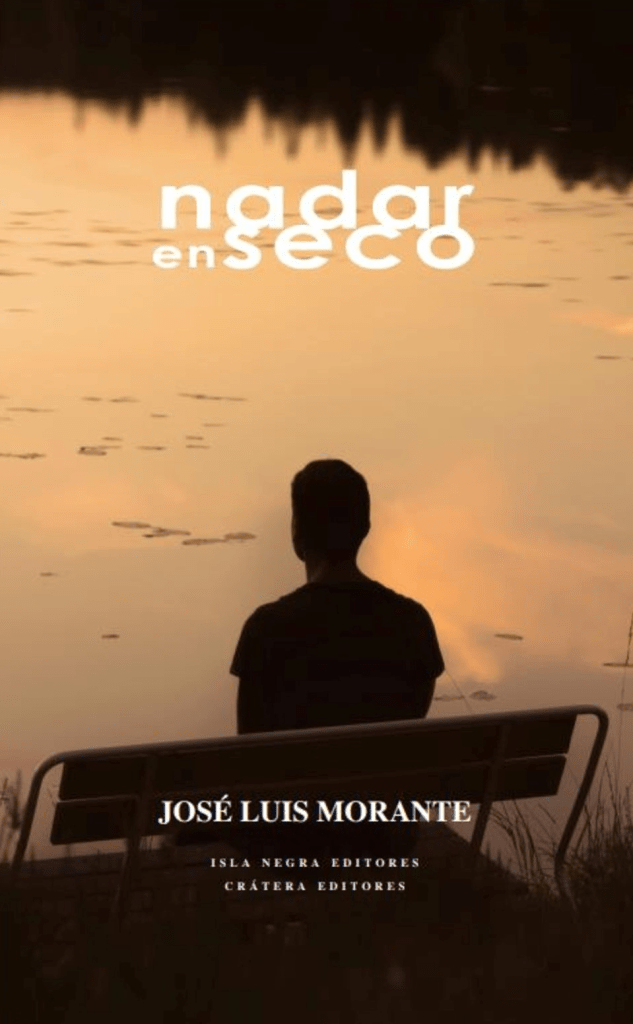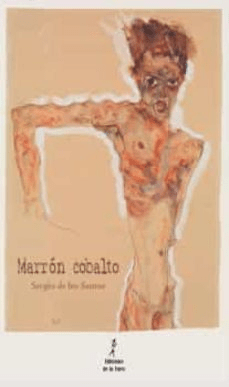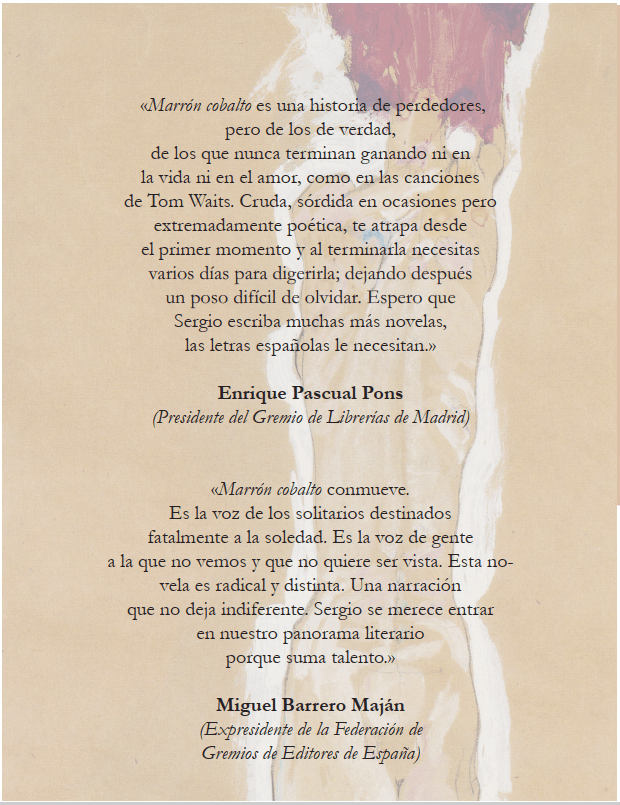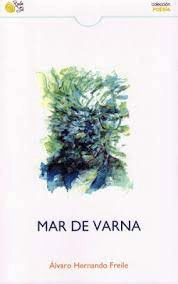La poesía de Paco Ramos es un grito, el temblor de la llama en medio de este mundo tan frío. Lo era ya en su primera obra, El aprendizaje del miedo, en la que una experiencia personal (la enfermedad y muerte de la madre) supo alcanzar la cumbre de lo universal y logró lo que, en mi opinión, debería ser la aspiración de todo poeta: conmover al lector. Cada vez resulta un reto más complejo, porque la sensibilidad parece dormida y hay que agitarla para que despierte. Pero el poemario más reciente de Paco lo ha vuelto a conseguir.
Los muertos de Bilderberg (Huerga y Fierro) pone un espléndido broche a la trilogía poética iniciada por El aprendizaje del miedo y continuada con Breves apuntes sobre el arte de mantener el equilibrio. No es el más oscuro de los tres, pero sí aquel cuya oscuridad se extiende hasta fronteras más lejanas. Una oscuridad que cubre el mundo. Porque, en esta ocasión, el grito lírico de Paco quiere representar a una generación maltratada por la crisis económica, la suya, y a una clase social, la de los oprimidos. Es un grito que denuncia la injusticia, la pobreza y la falta de libertad en un universo gobernado por una élite a la que ha llamado “Bilderberg”, en alusión al célebre Club Bilderberg: “una verdadera casta formada siempre por élites blancas de Europa y Norteamérica y cuyo objeto, heredado de ancestrales círculos de poder, es mantener los privilegios que vieron peligrar tras el proceso de descolonización”. Bilderberg es el “Moloch” de Allen Ginsberg: “¡Soledad! ¡Inmundicia! ¡Ceniceros y dólares inalcanzables!”. Es el monstruo sin rostro del capitalismo, los hilos que mueven el mundo desde la sombra.
Parte de la originalidad del libro reside en que Paco invierte los símbolos del cristianismo para establecer una identificación entre Dios y Bilderberg, por lo que encontramos cuatro secciones diferenciadas: “Génesis”, “Antiguo Testamento”, “Nuevo Testamento” y “Apocalipsis”. En su magnífico prólogo, la profesora María Jesús Ruiz precisa la clave de esa inversión: “si bien es cierto que el artificio del poeta ha sido relatar un trasunto bíblico que comienza con la creación y termina con el caos, no lo es menos que la noble trampa que nos tiende consiste en la propuesta contraria, a saber: guiarnos por la oscuridad presente de nuestro apocalipsis hasta la luz de un nuevo orden”.
Comienza el Génesis: “En el principio creó Bilderberg los Estados y el dinero / y decidió llamar capitalismo al sistema imperante, / Y Bilderberg dijo: / sean para nosotros los recursos del planeta”. A continuación, el “Antiguo Testamento”, compuesto de “Los mandamientos de la Ley de Bilderberg” y once plagas. En los mandamientos, el poeta traza un perfil de Bilderberg, que exige confianza ciega (“Creerás a Bilderberg sobre todas las cosas”), anonimato (“Omitirás el nombre de Bilderberg como si nunca hubiera existido”), ausencia de moralidad (“No tendrás convicciones éticas ni morales”, “Desprenderás al pobre de todo cuanto posea”), control de los medios (“Utilizarás los medios de comunicación a tu antojo”) y poder absoluto (“Todo cuanto sea deseo de Bilderberg será de su propiedad”).
La obra da voz a los silenciados, los olvidados, los pobres, cuya dignidad se asemeja a “la violencia salvaje de los reyes”. El mar se extiende como la frontera entre uno y otro mundo: “A esta orilla, / desde la que observamos el mar y sus prodigios, / no llegan los gritos. / Somos los sordos / de la noche aciaga y ciega”, “A lo lejos, / un hombre grita democracia / pero nadie oye el hambre de África”, “Del mar / es su dolor, / los cayucos que navegan sin puertos, Ítacas ni esperanzas”. Pero el mar no olvida y “nos mira / con los ojos / de todos sus ahogados”.
La voz se alza contra los políticos (“Ellos, / que han dirigido nuestras vidas / hacia lo que se suponía / un futuro de esperanza”) y contra ese mundo académico que no desemboca en trabajos dignos y estables (“Y sólo sé de la juventud dilapidada”). Esa inestabilidad laboral genera el fracaso en una dimensión más íntima que también queda reflejada en la obra: “si para amar / también hace falta un trabajo, / una cartera que no huela a humedad / o una seguridad social llena de cotizaciones”. No obstante, el poeta reivindica ese fracaso, porque lo contrario sería venderse a Bilderberg: “Conviene / cultivar una serie / de fracasos cotidianos”, “Las autoridades sanitarias desaconsejan amar como yo amo, / pero no sé vivir de una forma que no sea a corazón abierto”. Efectivamente, Bilderberg no soporta la sentimentalidad. La poesía es una forma de rebelión contra esa dictadura impuesta, y pide el poeta: “Arrastradme al centro, / donde la luz no llega, / quiero ser solo, / quiero ser una salvaje criatura en el equilibrio de este bosque. / Dadme la oscuridad para ser feto”. La libertad no es tan fácil de alcanzar, porque ha de existir una voluntad inicial de alcanzarla, un deseo de huir de las garras del capitalismo: “He peleado con las jaulas / hasta hacer volar a los pájaros, / ahora sólo tienen que perder / el miedo de ser libres”.
En el Apocalipsis, la añorada libertad arrasa con el orden de Bilderberg, configurando un caos que no se limita a lo semántico, sino que juega también con lo visual, con lo lingüístico. Proclama la voz lírica con rotundidad: “Y ahora, Bilderberg, / la voz del pueblo es nuestra. […] / Hágase en mí la fuerza que ha de cambiar el mundo”.
Tal vez el mundo es una dimensión demasiado grande, pero el lector sí hallará un cambio en sí mismo al terminar este libro, que nos empuja a reflexionar acerca de la sociedad y la época en la que vivimos a través de la poesía, y no cualquier poesía, sino la de Paco Ramos Torrejón, que es una flecha directa a la conciencia.