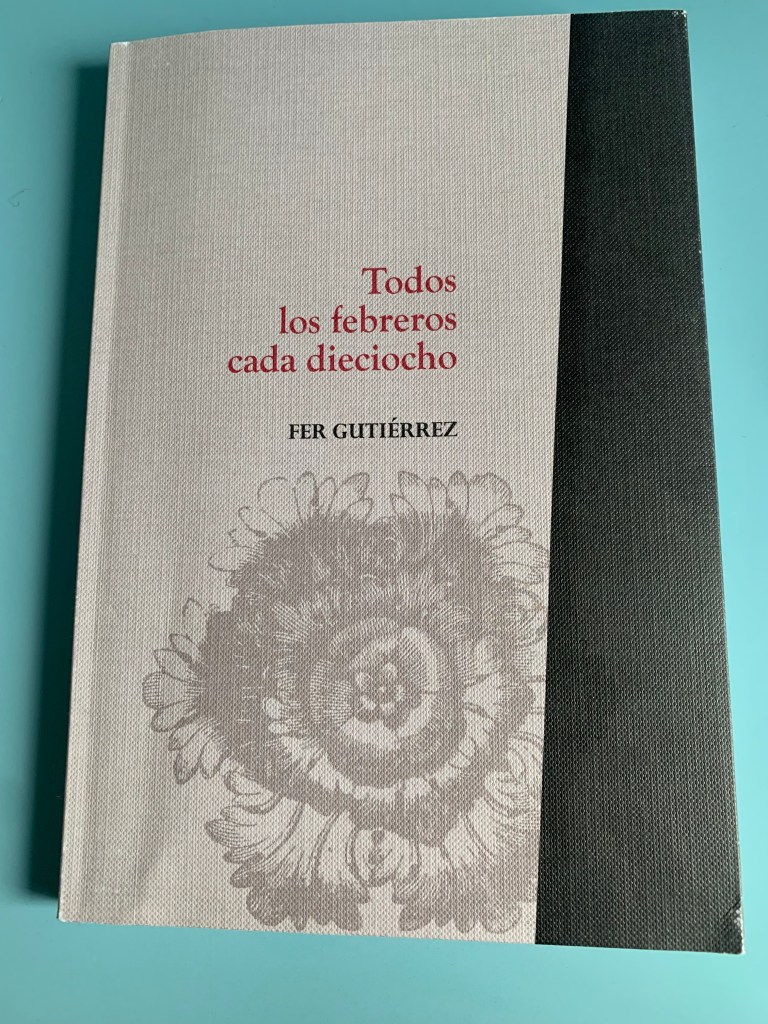José Luis Morante, que ya deleitaba a sus lectores el año pasado con Ahora que es tarde (La Garúa, 2020), la antología de una dilatada obra poética que se remonta hasta 1990, hace ahora lo propio con su faceta de aforista. Migas de voz –publicado en 2021 por la Universidad Autónoma de México, en la colección Esquirlas, dirigida por Benjamín Barajas y coordinada por Hiram Barrios– se presenta como una antología de su producción aforística publicada desde 2009, con una sección inédita, “A sorbos”, y prólogo de Carmen Canet en el que se desgranan los ejes temáticos de la obra y se hace énfasis sobre la identidad de conjunto.
Especialmente reseñable resulta la sección final, “Una novela de la memoria (Apuntes sobre el aforismo)”, donde el autor, a través de breves anotaciones, plasma su visión teórica y literaria del género aforístico, pero sin caer en academicismos; de un modo espontáneo, con la misma espontaneidad que, según explica, lo condujo a escribir aforismos. Confiesa José Luis Morante que se había señalado siempre el cierre aforístico de sus poemas, por lo que lo natural fue abrazar el género puro en un determinado momento –2005, nos dice–. En estos apuntes, desgrana su visión del aforismo:
“Cabe la propuesta de entender el aforismo como una novela de ideas, una ficción cuyo narrador omnisciente es la conciencia del sujeto que deja hablar a sus convicciones éticas y estéticas y cuyo argumento entrelaza interioridad y exterioridad y soporta un continuo amotinamiento de los elementos textuales. El carácter autónomo de cada texto concede al hilo argumental un rumbo imprevisible”.
Para José Luis Morante, el aforismo debe aspirar a la transparencia, a la claridad, al “ascetismo verbal”, evitando el derroche retórico. El autor sigue la misma pauta en su poesía. Además, el aforismo “respira”, “crece y evoluciona”; es decir, está vivo y, como ser vivo, no puede desconectar con la propia vida de su autor, porque “la estela autobiográfica es una brújula”. Se refleja un conocimiento amplio del género, más allá de modas o poses, que puede resultar muy útil a aquellos que busquen internarse por estos senderos literarios.
Y es que los aforismos, esas diminutas y precisas “migas de voz” de José Luis Morante, conforman un mosaico que representa la visión personalísima del poeta acerca del tiempo: el tiempo en forma de recuerdos (“Tantas mínimas compensaciones vivenciales del ahora sugieren que estamos hechos para la memoria.”), el tiempo en forma de experiencia cotidiana, como análisis de la realidad vivida (“Tampoco son idénticas las sombras de los árboles”), como mirada al futuro (“El corazón hace recuentos de futuras pérdidas”); una visión cuajada de ironía que refleja una precoz madurez literaria y donde el autor hace también acto de presencia (“Percibo contornos con la precisión ambigua del miope.”). Analiza, como no puede ser de otro modo, su propia identidad desde la introspección (“Cualquier soledad está repleta de encuentros.”, “Tomo el té a diario con mis limitaciones, para recordar quién soy.”). Esa identidad se conforma, también, de lecturas clásicas y contemporáneas; ciertos escritores –Stevenson, Wilde, Cervantes…– recorren las páginas y se convierten en los protagonistas de algunas “migas de voz”.
Existe también un quehacer metaliterario en el que el autor adopta un doble punto de vista: el de escritor (“Los aforismos marcan la piel del agua, como la huella frágil de una verdad.”, “Abrir una trinchera de metáforas.”) y el de crítico (“No es un crítico sino un fiscalizador de prestigios, un policía literario.”, “El escritor subido a lomos del centenario más que a Don Quijote recuerda a Sancho.”).
Entre los aforismos de la obra, cuajados de ingenio y sabiduría, hallamos algunos muy líricos, que podrían ser poemas en sí mismos:
- “La fantasía poetiza secretos conocidos.”.
- “En diciembre las amanecidas tienen olor a sombra y frío.”.
- “Encontré tierra firme, pero soy más náufrago.”.
En síntesis, las “migas de voz” de José Luis Morante combinan una dimensión interna y otra externa, un reflejo de la realidad y otro de la propia mirada del poeta. El resultado es que, en efecto, viven, respiran.